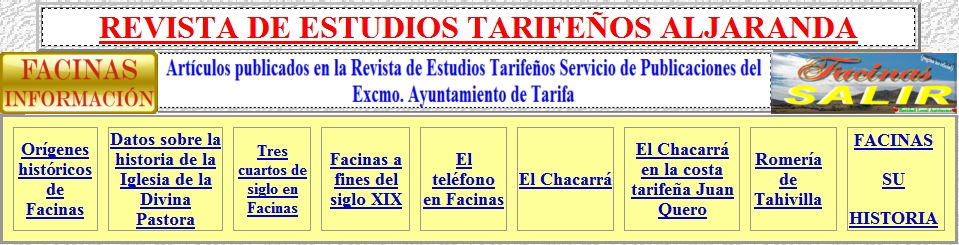
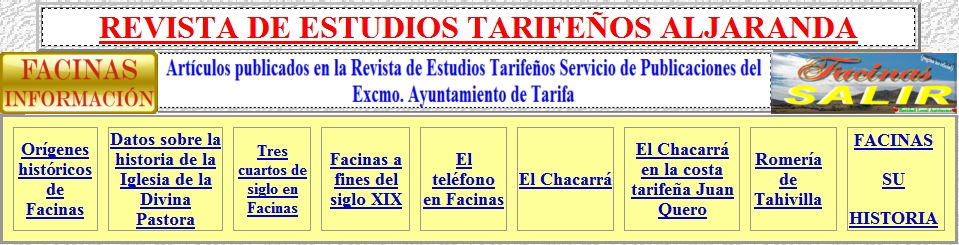
EL FANDANGO TARIFEÑO http://www.tarifaweb.com/aljaranda/num2/art13.htm Alfonso Alba Escribano Alfonso Alba Escribano, es un tarifeño que desde hace algunos años viene realizando una interesante labor de colaboración y dirección de diversos grupos y entidades culturales dedicadas a la conservación de nuestra música más tradicional y del cante flamenco. Nos ofrece un bonito artículo lleno de emoción en el que realiza una descripción del fandango tarifeño y sus tradiciones. El estudio del origen del Fandango Tarifeño tropieza con un gran problema: la falta de documentacion escrita que sobre el particular tenemos. Hay quien se remonta al siglo XVI y le dan un origen morisco. Aunque para no aventurarnos en conjeturas, vamos a exponer los datos que por transmisión oral han llegado hasta nosotros. Estos datos nos remotan hasta principios del siglo XVIII, encontrándose ya el Fandango Tarifeño muy enraizado en nuestra campiña y sus puntos fuertes estaban enclavados en los siguientes lugares: Almarchal, Canchorreras, Betis, San José del Valle, Casas de Porro, Los Majales, Fuente Molín, El Cerro del Morá, Puerto Llano, Caheruelas, La Ahumada, Guadalmesí, Matamoros, Pedro Valiente, Poblana, Piedracana, Valdrés, Puerto de la Cruz y Santuario de la Luz. En algunas ocasiones este baile se asomó a la barriada de El Pelayo de Algeciras. En todos los lugares anteriores se ha bailado y cantado el mismo fandango. Abarcando un periodo de tiempo, de nada mas y nada menos, que de tres siglos. Las fechas más frecuentes para estas fiestas solían ser San José, el diecinueve de marzo; La Cruz, el tres de mayo; San Isidro, el quince de mayo; la Ascensión y el Corpus Christis; San Juan, el veinticuatro de junio. Esta última festividad se hizo muy popular en el Santuario de la Luz, en la que era la verdadera Romería hasta finales de 1950. Pero a raiz de ciertos incidentes entró en un deterioro total y rápidamente cambió a la fecha actual del tercer domingo de septiembre. También se producían celebraciones el día de San Pedro, veintinueve de junio y el de Santa Ana el veintiseis de julio. El día de San Lorenzo era muy celebrado en la ciudad de Tarifa y se bailaba y cantaba junto a la Puerta de Jerez, en donde hoy se encuentra la parada de taxis. Además de estos días había pequeñas fiestas que se hacían en las matanzas caseras, en los herraderos y en las ferias y fiestas de Zahara de los Atunes, Facinas y Tarifa. Montándose unos chiringuitos o chozos de cañas y helechos, en los que la gente del campo se reunía para bailar el Fandango Tarifeño. En la zona de Valdrés existía hace algunos años unos bailaores de renombre, como los hermanos Triviño, Concepción Alba, Luisa Romero y otros. En el Cerro de Mora destacaban Cristóbal Valencia y su hija Pura. En el Santuario de la Luz se encontraba Antonio Mena. En Matamoros estaba Diego Iglesias, mientras que en Guadalmesí sobresalía Juan González Román (Tirilla), que a sus más de setenta años es el actual tocador de guitarra del Grupo de Fandango Tarifeño Nuestra Señora de la Luz. En la actualidad y afortunadamente para nuestro baile, quedan buenos bailaores, aunque no nos atrevemos a dar nombres para evitar cometer el error de omitir algunos. En las cruces de mayo, fecha en lo que los equinos estan muy briosos, se ponían como iniciación de las fiestas las carreras de cintas a caballo. Por lo general participaban los más jóvenes y siempre con la doble intención de coger las cintas más bonitas y entregárselas en mano a la muchacha que rondaban. Para el que escribe, que ha participado en estos concursos, era algo que quitaba el sueño, por la pasión y el amor al caballo y la admiración y simpatía que sentíamos hacia aquellas jóvenes mujeres llenas de humildad y salud. Otras veces se hacían concursos de carreras de sacos y de "palo al gallo". Este último consistía en hacer un hoyo en el suelo, meter el gallo dentro, dejándole la cabeza fuera, a los participantes se les tapaban los ojos y... ¡a buscar el gallo!. Esta pobre ave terminaba con arroz a altas horas de la noche, rodeado de un grupo de amigos degustando su esquisitez. Una vez terminados estos concursos se empezaba el baile, en el que participaban los asistentes en pareja, en trío y en pocas ocasiones en grupo. La participación en el cante era individual y en algunas ocasiones a dúo. En este caso se cantaban coplas distintas, motivada por cierta rivalidad y picaresca, en la mayoría de los casos, entre jóvenes que tenían los ojos puestos en la misma jovenzuela. Aunque, una vez que esta joven entablaba relaciones con uno de los mozos, la rivalidad desaparecía y en muy raras ocasiones quedaba alguna huella. Entre los instrumentos utilizados, destaca el principal: la guitarra. Los que bailan utilizan las castañuelas. Algunos se acompañan en el baile con los platillos o la pandereta. Por lo general, la pandereta, los platillos de metal y las cascañetas (que son cañas con unos cortes) se suelen acompañar con la botella labrada y la mano de el almirez. Estos instrumentos son suficientes para acompañar y amenizar un buen FandangoTarifeño, conocido vulgarmente como Chacarrá. Nombre éste, que se empezó a utilizar por los años cuarenta. Se lo pusieron los militares que estaban destacados en la zona rural por aquellos años. Dicen que motivado por su sonoridad. El nombre de Chacarrá esta extendido en la actualidad, aunque impulsamos el nombre de Fandango Tarifeño, como se le conoce desde su origen y que tanto le dignifica.
http://www.tarifaweb.com/aljaranda/num5/art8.htm El Chacarrá (II) Aurelio Gurrea Chalé LA FIESTA Las fiestas siempre solían empezar el tres de mayo, día de la cruz; durando hasta San Pedro (29 de junio). Durante el mes de mayo, se instalaban en las casas y cortijos una cruz hecha con unas maderas recubiertas con flores y se adornaban las casas donde había fiesta, con cadenetas de papel por el techo, macetas de flores y los cuatro rincones del habitáculo donde se instalaba la cruz se adornaban con hojas de laurel. Las gentes cogían con mucho deseo la llegada de la Cruz de Mayo como comienzo de las fiestas, dando rienda suelta a sus ganas de pasárselo bien: Venga fiesta,
venga fiesta A estas fiestas, acudían las "mocitas" acompañadas de sus madres, los hombres siempre iban aparte, incluso los propios novios, que no se acercaban a sus pretendidas hasta la media noche, mientras ellas les guardaban celosamente sus sillas o sitios para sentarse. Ya está
aquí la Cruz de Mayo La fiesta, nunca se hacía en ventas, sino en casas particulares y cortijos, para lo cual, antes de que llegara el día señalado, el dueño del cortijo o casero, se preparaba comprando vino blanco, vino Málaga (moscatel), aguardiente y anís dulce para luego venderlos a los asistentes de las fiestas. La comida consistía en caracoles, aceituna, picadillos de tomate y cebolla, tocino frito, "chicharrones" y algún que otro producto residual de las matanzas. El complemento lo daba el pan "macho" recién salido del horno casero. En los herraderos era donde más se comía y también en las matanzas. Los hombres bebían vino blanco y aguardiente, mientras que las mujeres (que bebían vino dulce y anís) no lo hacían hasta que eran invitadas por alguien. A veces el invitante paraba la fiesta y hacía un brindis en verso. La invitación consistía en llenar un vaso de vino moscatel o anís (según fuera la hora) y dárselo a beber a las mujeres; todas bebían en el mismo vaso y apenas se consumía, ya que estaba mal visto que las mujeres bebieran y solamente se mojaban los labios. Lo principal de la fiesta, por supuesto, era el fandango, aunque habían otras actividades complementarias, al igual que sucede en la fiesta de verdiales, que hacían divertirse a todos los asistentes, como juegos, "acertijos", pequeñas representaciones, parodias, "jeciuras", chascarrillos, etc. Literariamente, el fandango tarifeño (como todos los fadangos), se componen de un estrofa de cinco versos octosílabos que se convierten en seis tercios de cantares por la repetición del primer verso en tercer lugar. Aunque se usa con más frecuencia la cuarteta, que se adapta a los seis tercios en virtud de la repetición de los versos primero, segundo y cuarto en distintas variantes en cuanto a su ejecución. No hay que olvidar que la cuarteta es la forma predilecta de los cantos populares de España. Como ocurre
en el flamenco, las coplas del chacarrá hacen escuela de sabiduría
popular, porque entre otros valores cultiva: Tarifa de mi
Tarifa En otras, el tarifeño proclama orgulloso su origen: De Tarifa soy
señores Otras exalta a la ciudad, su entorno, monumentos, etc: Tarifa tiene
por gala Tres cosas
tiene Tarifa Aunque también las hay de crítica "cariñosa", permisible sólo a los tarifeños: En Tarifa no
hay justicia El amor filial a la Patrona.- La Virgen de la Luz, ocupa la cúspide de los temas de las coplas de chacarrá. Son muchísimos los cantes que le rinden culto desde sus letras más antiguas: La Virgen del
manto azul Esta copla tiene una variante que dice: Tarifa tiene
por gala El "fiestero" cantaor no para de ensalzar a su Virgen: La Virgen de
la Luz tiene La Virgen
de la Luz tiene El piropo a la mujer.- No podía faltar naturalmente, el homenaje a la mujer a través del piropo hecho copla: Tiene
usted una cinturita Con ese vestido
rojo Que contentita
estará Cuando sales
a bailar Cante del enamorado.- Lleno se encuentra el cancionero del chacarrá de coplas de amor, principalmente cantadas por el hombre, quien demuestra directamente su amor al ver bailar a la mujer que le gusta cantándole: La naranja
nació verde La mitad del
corazón Otras veces, el amor que se siente por la mujer no es correspondido: Dicen que el
agua divierte ¡Ay
de mí! que me han "quitao" "Desgraciao"
el labrador Aunque a veces, el ejemplo de amor no correspondido sea algo jocoso: Cuando uno
quiere a una Esta copla, se encuentra recogida por don Preciso en su Colección de las mejores coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos que se han compuesto para cantar a la guitarra, dentro del capítulo de "Coplas jocosa de tiranas y polos", escrito en 1709 en su primera edición. Lo que nos dice que el chacarrá se nutre también de coplas foráneas al entorno tarifeño. También está el enamorado que no se atreve a declarar su amor y lo hace de forma velada a través de la copla: Bailaorcito
pulido Los despechados porque le han dado "calabazas" también cantan con cierto "mosqueo": Si tú
tuvieras vergüenza Tú
me distes calabazas Ya no me calienta
a mí Aquí
me tienes "penene" Cantes de amistad y compañerismo- También la amistad encuentra frecuentemente eco en el cancionero de chacarrá: Me gusta mi
compañero Ayudame compañero Dale compañero,
dale, El recuerdo a las cárceles.- El tema de los presidios, cárceles y prisiones también tienen su sitio en las coplas de chacarrá como lo tiene también en el flamenco: Cuando yo estaba
en prisiones Tenía
mi calabozo Temas variados.- Existen también otros temas que son recogidos en las coplas de chacarrá, como la crítica social, reflexiones filosóficas, trabalenguas, coplas socarronas de doble sentido, de desafío, etc. La crítica a la hija del cortijero que comparte la fiesta con los jornaleros no se hace esperar: La niña
que gasta tufo También son halagadas las mujeres casadas: El olivo bien
"plantao" Las reflexiones filosóficas son incorporadas al cante: Mañana
me voy, mañana El casado también rememora épocas pasadas a la vista de una buena moza: Si yo me volviera
mozo Por supuesto, los trabalenguas cantados también son incorporados a la fiesta: No hay quien
me ayude con maña También, reivindican el sufrimiento del que presumen las gentes de la mar, dada la rivalidad marinero-campera de Tarifa: Lo que puede
pasar un falucho Hay letras de chacarrá en las que se aluden la mujer y el hombre, reprochándose mutuamente el engaño de que han sido objeto al creer uno en el otro. Estas coplas se cantan de forma encadenada dándose respuestas ambos cantaores (hombre y mujer): Ellas: El pañuelo
que me distes Y los dos tan felices después de hacer "las paces" y en espera de que llegará la noche para verse por las rejas de la ventana. Pero son las "coplillas" o coplas socarronas, las que a veces por su doble intención o su picaresca, hacían encenderse las mejillas de las mujeres con el consiguiente cabreo de sus pretendientes. Por estas "coplillas" ha habido "palos" en más de una ocasion. Las niñas
de la "Jumá" Cuando paso
por tu puerta Mi novia me
dijo anoche Las niñas
de La Angostura Una viuda
me quiere Ya no me calienta
a mí La nariz de
mi pariente Mi vecina
tiene un pollo En la puerta
de mi novia Válgame
San Pedro encueros Nunca te enamores Esas dos que
están bailando A las niñas
de Tarifa Por mucho
que arda tu fragua También
el buen "fiestero" Antonio Triviño, nos apuntó
unas coplillas de las llamadas de "desafio" en donde se provoca
la reyerta entre el cantaor y el "desafiante": Por supuesto que debió formarse un buen "lio" después de la contestación del cantaor. Pero seguro que al poco tiempo provocador y provocado bebían juntos una buena copa de aguardiente. Era la magia que poseían unas personas que sabían divertirse sin rencores. Es el talante de esa buena gente que aún y después de tantos años conservan perfectamente su fandango, el fandango tarifeño, el chacarrá. Para terminar con éste artículo dedicado a la fiesta y a las coplas de chacarrá les vamos a poner un ejemplo de como estas gentes sencillas de campo alzaban su voz como protesta, y a través de las coplas de chacarrá, censuraban al régimen que les hacía pasar hambre: Con esto del
Movimiento ---------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.tarifaweb.com/aljaranda/num6/art10.htm El Chacarrá (y III) Aurelio Gurrea Chalé LOS JUEGOS Dentro de la "fiesta" de chacarrá, había una serie de actividades que entraban dentro de "los juegos" y que consistían en competiciones, juegos jocosos, narraciones cortas, representaciones, acertijos, "jeciuras", etc. Las carreras de cintas a caballo.- Era lo que más afluencia de participaciones tenía. Consistía en colgar unas cintas que previamente habían sido bordadas por las "mocitas" y pretendidas del lugar, lo que incentivaba la participación de los jóvenes caballistas que querían coger las cintas bordadas por su novia o por la moza que a ellos les gustaba. Después, estas cintas eran lucidas por los caballistas en la solapa de la chaqueta o bien se las regalaban a sus pretendidas. A veces las cintas tenían de premio alguna botella de vino o de aguardiente. El palo de gallo.- Para comenzar este juego, se iban todos a la era; una vez allí, enterraban un gallo hasta el cuello y alrededor del mismo se ponían los participantes con los ojos vendados y un palo cada uno. Después, alguien les daba tres vueltas para que perdieran la orientación y los soltaba a su "suerte" para que comenzaran a soltar "mamporrazos" a diestro y siniestro hasta alcanzar el gallo, que una vez muerto, era preparado "in situ" y degustado por los "fiesteros". Esta costumbre se perdió por su crueldad con el animal, siendo sustituida por una especie de cucaña donde se colocaban las vasijas de barro colgada en una cuerda con "sorpresas" en su interior para los participantes. Dentro de la "fiesta de verdiales", había un juego semejante pero con la variante de que en vez de enterrar al gallo, se colgaba. Afortunadamente, el gallo fué sustituido por botellas y vasijas de barro. Estos juegos de habilidad en forma de competición, eran realizados por los hombres al comienzo de la "fiesta", antes de que empezara el fandango. Aunque también habían otros, en los que en ocasiones, también participaba la mujer, aunque fuese de forma indirecta o circunstancial. Eran los que podríamos llamar "juegos de salón", consistentes en representaciones, "jeciuras", parodias, etc. Para el comienzo de estos juegos, había una costumbre que consistía en que cuando el baile estaba en lo más animado, salía un hombre con una "garrota" dando voces: ¡Juego,
juego, Era la señal para que todo el mundo dejara de bailar y empezaran los juegos. A veces salia otro con más "cara" y decía: ¡Fuego,
fuego, señores! Y salía corriendo con los pantalones echados abajo, con el consiguiente regocijo de los hombres y la vergüenza de las mujeres que enrojecían sus mejillas. Los juegos jocosos.- Estos juegos consistian en bromas o parodias normalmente representadas por los hombres. Ejemplo de uno de ellos: Salían dos personas. Uno simulando tener un burro amarrado de un soga "tratando" su venta. Y otra, como interlocutor y posible comprador que no para de discutir con el primero. Cuando pasaba alguien cerca, sobre todo si era mujer, el vendedor le pedía que le sujetara el burro porque iba a enseñar "algo" al futuro comprador. Desaparecía, y allí se quedaba la pobre mujer un buen rato con la soga en la mano hasta que tiraba y se daba cuenta de que el otro extremo, lo que había era una escupidera amarrada o cualquier otro objeto que provocaba la risa de la concurrencia. Otra de las bromas que se solían dar, era la de pintar los burros o los caballos con cal. Se cuenta, que un pobre recovero, que iba de cortijo en cortijo, y de casa en casa, recogiendo huevos, los cuales cambiaba por otras cosas necesarias (azúcar, sal, café, etc), se le ocurrió parar en una de las fiestas y tomar una copita por invitación de los asistentes. No tuvieron otra cosa que hacer los mozos que pintarle la burra de cal al recovero. El pobre hombre se pasó toda la noche buscando al animal, ya que al haber cambiado de color, no daba con ella a pesar de tenerla delante de los ojos. Las "jeciuras".- La palabra "jeciura", es un deformación de "decires" a través de otra (inexistente) que es "deciduras" Estas "jeciuras", eran poemillas cortos, principalmente décimas que se solían recitar en el descanso del fandango. Era muy corriente la interpretación de estas décimas entre baile y baile del fandango, y así lo recoge el barón Charles Davillier en 1862 en su VIAJE POR ESPAÑA: Existen las décimas simples o "sin glosar" y las décimas "glosadas". Unas y otras constan de estrofas de díez versos. Las primeras van acompañadas de glosas o cuartetos: cada verso de estos se repite sucesivamente al fin de las cuatro décimas que la sigue. El motivo de sus letras era diverso: desde la socarronería y picaresca, hasta la galantería hacia las mujeres. Se daba rienda suelta al ingenio de una raza que sabe hallar la ironía sin aspereza, el sarcasmo sin vejación, el consejo moralizante, la picaresca con respeto y la agudeza a través de la "cultura de la sangre", como diría Lorca. Eran ocurrencias interminables de las que disfrutaban los asistentes y en donde salía a relucir la chispa repentina pero esperada, que cargada de sentido y de humor, hacía reir y divertirse a la concurrencia. Además de estas "jeciuras", también se decían "acertijos", "chascarrillos" (que no eran más que narraciones cortas en forma de cuento) de los que la literatura del Siglo de Oro se ocupo tanto, principalmente Tirso de Molina, Calderón y Cervantes. La Guajira.- Al ver la palabra "guajira", el lector creerá que nos hemos equivocado de tema y que saltamos del "fandango tarifeño" a los "cantes de ida y vuelta" dentro ya del flamenco. Pero nada más lejos de la realidad. Hace unos años, estábamos tomando datos, grabaciones y material para investigación, cuando la persona con quien estábamos hablando, nos dijo que su marido (por cierto un buen guitarrista de chacarrá) solamente sabía tocar el fandango y la guajira. Nos "rompió los esquemas" y quedamos perplejos al escucharla, por que no relacionabamos un toque con el otro (fandango y guajira), pero indudablemente esta persona decía la verdad y nos dió nombres de personas que cantaban la guajira en lo más recóndito de la sierra tarifeña, como era el caso de Ramón Ibáñez Ruiz. Pero lo que nos sacó de dudas con respecto a estas interpretaciones de la guajira en el chacarrá, fué el libro Viaje por España del Barón Charles Davillier, escrito en 1862, cuya edición de 1984 al relatar en su capitulo XX las danzas españolas, concretamente en la página 494, dice lo siguiente: Otra música muy conocida en Andalucía también es el Punto de La Habana, cuyo nombre indica su origen, y que se emplea para acompañar las décimas que se cantan entre baile y baile en las fiestas. El profesor García Matos, nos dice: En el cuaderno en el que el compositor ruso Mihail lvanovich Glinka anotara las canciones folklóricas que en España oyó durante la estancia viajera de dos años que aquí hizo (junio de 1845 a junio del 47), figura una recogida en Madrid el 8 de junio de 1846 bajo el rótulo de Punto de La Habana. El Punto de La Habana o Punto Cubano, es lo que conocemos por guajira, incorporada al flamenco a final del siglo XIX, según dicen por influencia de la guerra de Cuba y el trasiego del ir y venir de muchos españoles, entre los que se encontraba Rafael Benítez de la "Jumá", zona rural de Tarifa donde se interpretaba mucho la guajira entre fandango y fandango. No hay quien
no haya oido decir que la guajira fue importada de Cuba a España
por soldados, marinos y emigrantes. Pero sin embargo el insigne compositor
andaluz Joaquín Turina en un artículo publicado en el periódico
El Debate, el 14 de julio de 1928, dice, refiriéndose al compositor
cubano Ernesto Lecuona, como gran conocedor del folklore de su pais (desde
el danzón instrumental hasta las canciones criollas) textualmente
lo que sigue: Joaquín Turina deja la pregunta en el aire y nosotros la dejamos también, ya que lo que pretendemos es dejar constancia de la interpretación de la guajira entre baile y baile en las fiestas de chacarrá en la campiña tarifeña. La "Jeringoza".- La palabra "jeringoza" es una ligera deformación de "jerigonza" definida por DRAE como Jerga, lenguaje especial y familiar que usan entre si los individuos de ciertas profesiones y oficios. Lenguaje complicado y de mal gusto. Acción ridícula y extraña. Aunque también era el nombre de una antigua danza burlesca en la que se contaban coplas socarronas con doble sentido. Una forma de "cogerle la mano" a la moza que gustaba en una rueda que se hacía por todos los jóvenes al son de un ritmo bailable donde se empleaban letras alusivas a la mujer pero de forma velada, oscura y con rodeos, confundiendo a quienes no conocían la "jerga" o no estaban atento a las coplas. Esta "jeringoza" que se cantaba y bailaba en las fiestas de chacarrá en Tarifa es similar a la que se hacía en los Montes de Málaga en las fiestas de verdiales, consistente en un baile en el que participantes se daban la mano y cantaban coplillas socarronas. En los montes malagueños se llama "churripampa o maragata" y creo que se encuentra en peligro de extinción, aunque pervive en el recuerdo de algunos "fiesteros" y de ellos hemos recogido grabación gracias a un programa de Radio Cadena Española en el que estuvimos haciendo tertulia con "fiesteros" de Málaga y en donde casualmente hubo una señora que cantó la "churripampa" y allí estaba nuestra grabadora. La fiesta de Navidad.- En Navidad ("por pascuas"), tenían un gran protagonismo los fiesteros de chacarrá que iban de casa en casa cantando y pidiendo el aguinaldo: Los "aguilandos"
pedimos Cuando no salían a recibirlos, el orgullo se dejaba notar en las coplas renunciando a las posibles viandas y dando la sensación de estar satisfechos, pero siempre con simpatía: De "tó"
los que aquí Haciendo alarde de imaginación e intuición, las coplas plasmaban también el celo de la esposa diciéndole al marido que no saliera a recibir a "los fiesteros", para no perderlo en el torbellino de la fiesta: Ella le estaba
diciendo: Al fin, veían vislumbrar la luz del candil centelleante a través de las rendijas de la puerta y cantaban contentos: Gracias a Dios
que yo veo (1) Aquí solían poner el nombre del anfitrión. OTRAS COSTUMBRES Las matanzas.- Las matanzas iban en consonancia con "las mareas", según las propias palabras de nuestro informante. Cuando le preguntamos como sabían lo de las "mareas" allá en lo alto de la sierra, si no veían el mar, la respuesta no se hizo esperar: ¡Por la luna!. No volvimos a hacer preguntas sobre el tema. La contestación fué lo suficientemente explícita como para que un titulado nautico-deportivo como el que esto escribe, quedara abochornado por la contestación. Se solía comenzar la matanza cuando la luna comenzaba a salir y mientras que llegaba a lo alto continuaba la "operación" que debía finalizar cuando la luna empezaba a "descender". De modo que no tenían una hora fija para empezar la fiesta y las bromas, que lo mismo podía ser a las dos o a las tres de la madrugada, que a las diez de la noche. La cencerrá.- Cuando se casaba un viudo o una viuda, después de la ceremonia, la fiesta de boda y una vez retirados los recién casados a su "nido de amor", "los fiesteros" cambiaban los instrumentos y cogían otros que eran empleados normalmente para espantar a los tejones y otras alimañas que se comían el maíz. Estos instrumentos eran "las cuernas", "las caracolas", "la botella" y "los cencerros", amén de otros "cacharros" de lo más ruidoso. El caso era "armarle jaleo" toda la noche a los recién desposados. Las gentes del campo tarifeño, tallaban cuernos con gran maestría. La técnica era simple: lo metían en agua hirviendo y una vez reblandecido, con la punta de la navaja, les daba tiempo a hacerle unas cuantas muescas antes de que volviera a endurecerse. Después volvían a repetir la operación hasta terminar la "decoración" del asta. Luego le ponían una cuerda y se lo colgaban junto a la "capacha" donde metían la comida, dándole, previa la colocación de un tapón de corcho, la utilización de aceitero o vinagrero; recipientes que casi todas las casas tenían, ya que el cuerno resultaba más útil que el vidrio por no ser rompible como éste. No faltaban las "coplillas" alusivas al recipiente que llevaban colgado los hombres: Tu marío
y el mío La caracola, era la concha del animal marino de ese mismo nombre, que una vez cortada unos dos centímetros por la parte más estrecha, servía para soplar y emitir un sonido parecido al de la cuerna utilizada para asustar a las alimañas. Otro instrumento "casero" que se empleaba con el mismo fin que los dos anteriores, era la botella cortada por el fondo, lo cual lo hacían calentandola por fricción con una cuerda a un par de centímetros del "culo" y, una vez caliente, la enfriaban de golpe, lo que hacia que el vidrio saltara por la señal marcada por la cuerda consiguiendo un nuevo instrumento de viento. Y el cencerro, creemos que todo el mundo lo conoce. Es una especie de campana de latón que algunos animales llevan colgada al cuello, que al ser golpeada por un "badajo" de madera o hierro, emite un sonido característico que todos nos recuerda el paso de un rebaño. Los días de las yerbas.- Cualquier motivo era bueno para hacer "fiesta". Si no lo había se inventaba. Otra de las costumbres que tenían las gentes del campo tarifeño, era ir a coger plantas medicinales en ciertos días del año. El Viernes Santo, a partir de las tres de la tarde, se cogía la "yerba de la sangre", que servía para el resfriado (siempre y cuando esté cogida en este día señalado, si no no vale). El día de Santa Ana, se cogía el "poleo" y así sucesivamente la "yerba luisa", "el romero", etc. Pero realmente, este "ir a buscar las yerbas", no era más que una excusa para reunirse cincuenta o sesenta personas en el campo y "pegarse un fandangazo", o bien aprovechar para cogerle la mano a la pretendida detrás de un tajo. Los cantes de gañanía.- No son más que primitivas formas de cantes de faena o laboreo, llamados así por ser interpretados por los "gañanes" en la besana, la era, la sierra o el camino real. Nacen bajo un cielo limpio y azul y sobre un mar de surcos y olas de espigas mecidas por "el levante". Los hay para distintas labores del campo y presentan una forma de ejecución "cansina" por el trabajo pero viril y potente, conservando toda su autenticidad y bravura. Son cantes libres de ritmo y compás ("ad libitun") acompañados solo por el tintineo de las campanillas de las mulas el de los cencerros de los bueyes. Sus letras nos hablan de "besanas", "parvas", "yuntas", etc, respirando un aire de pureza solamente comparable al cante de los pajarillos al clarear la mañana por su simplicidad y frescura. Recogen letras del cancionero tradicional andaluz, aunque también las hay propias de los gañanes tarifeños: Los surcos
de mi besana La mancera
de mi arao, Válgame
Dios buen caballo |
|---|